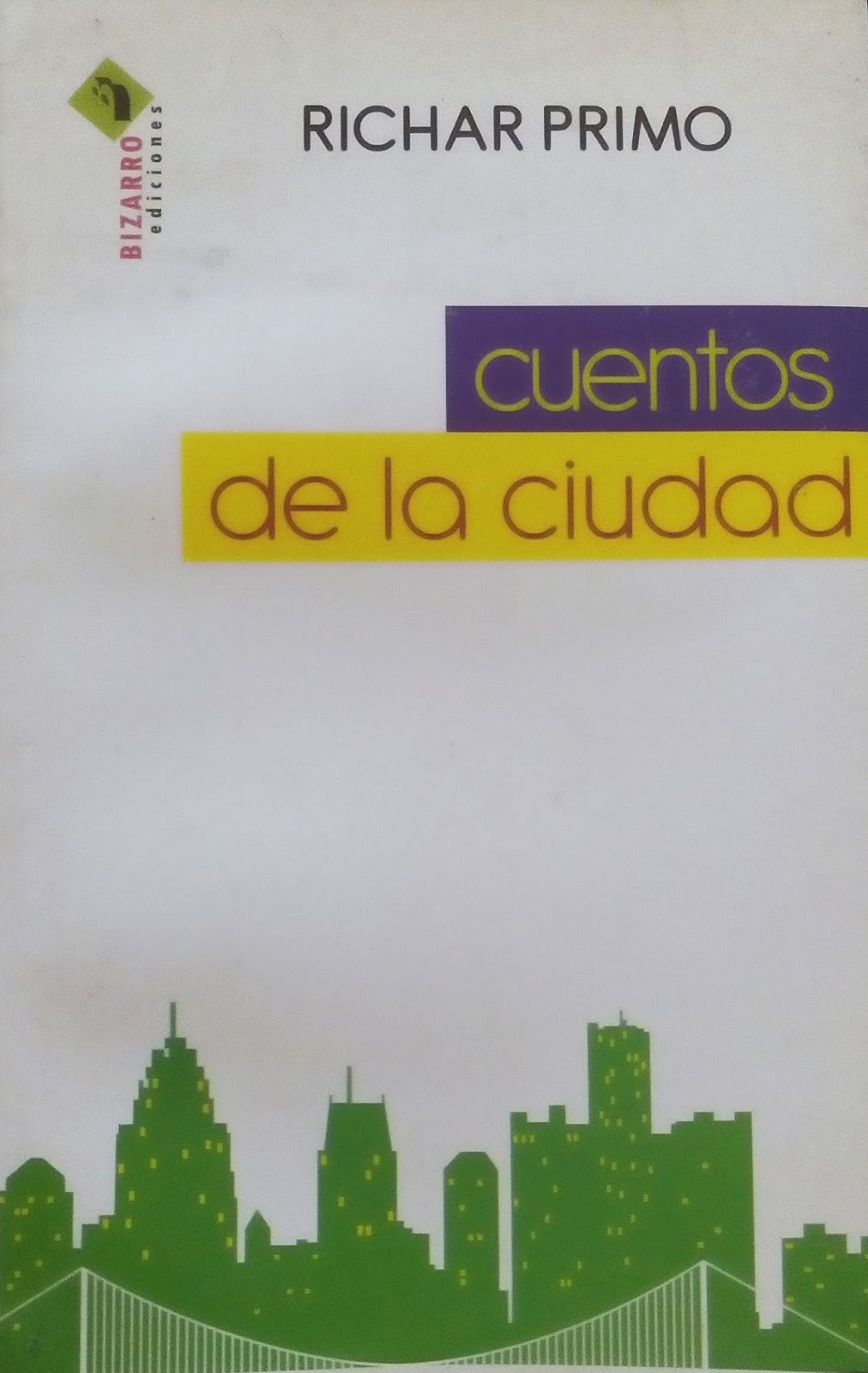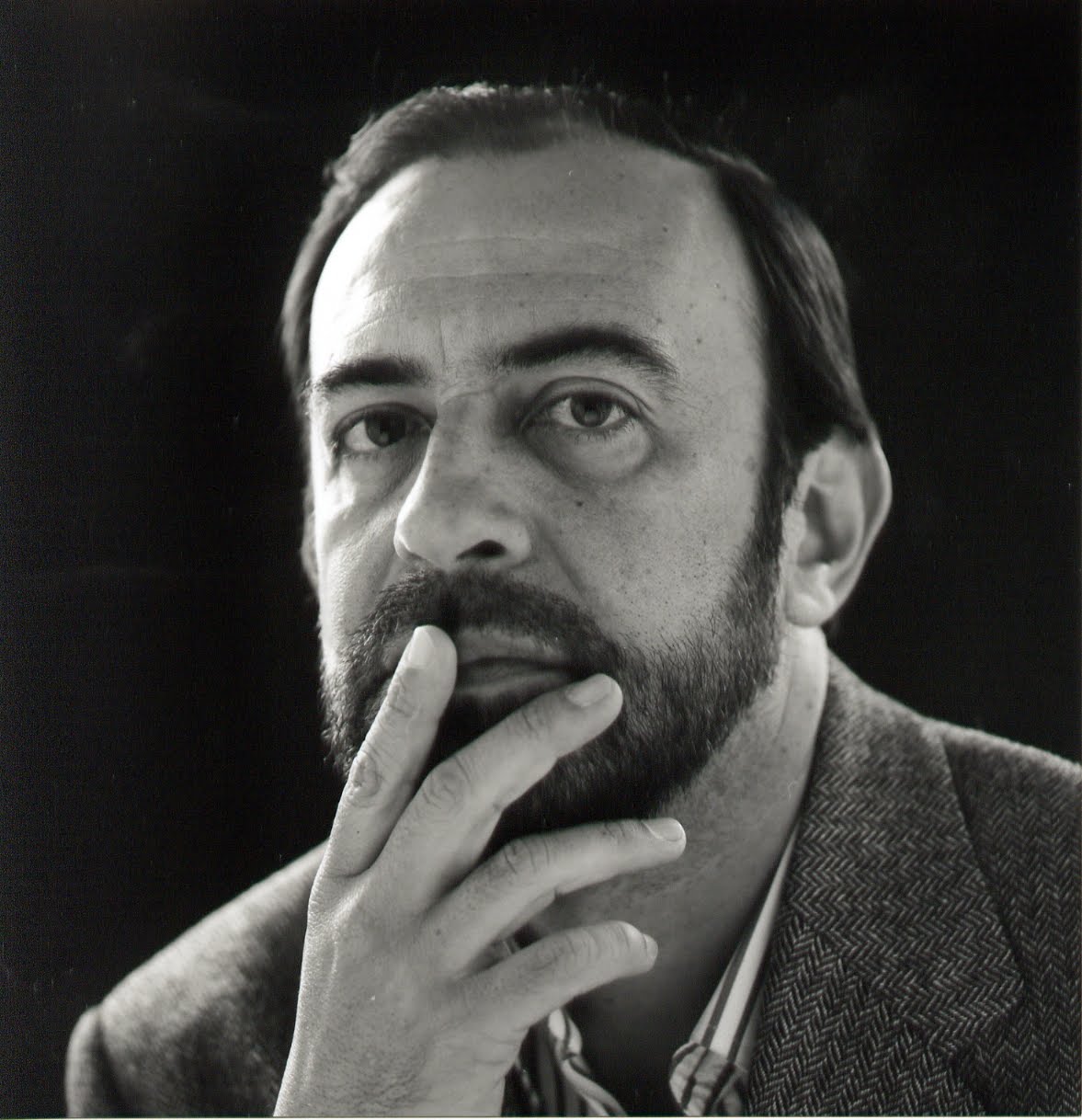
Guillermo Niño de Guzmán
10 diciembre, 2015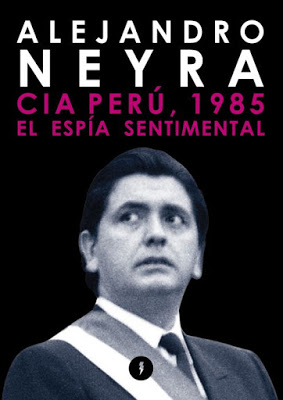
CIA PERÚ, 1985, EL ESPÍA SENTIMENTAL, de Alejandro Neyra (Comentario)
16 diciembre, 2015LA MALDICIÓN DEL CAPITÁN
- Espera, Isaac, no abras – dijo Mateo.
- ¿Qué pasa, ahora? – preguntó Isaac.
- Allí están otra vez.
- ¡No puede ser! – exclamó Isaac y retiró la mano del picaporte con un movimiento rápido y asustado – ¿Estás seguro?
- Sí. Están en el techo – respondió Mateo, mirando hacia arriba, a la techumbre de calaminas oxidadas y vigones carcomidos que se extendía sobre ellos.
- Pero, Mateo, ¿cómo es que lo saben?
- No sé – contestó Mateo, con la voz casi como un susurro -; pero están por allí, esperándonos.
Isaac trató de oírlos, pero no estaba seguro de que esos ruidos – que aparecían de vez en cuando – pudieran ser ellos o solo el viento que barría el polvo de los techos y movía cautelosamente las cosas abandonadas en las azoteas. «Maldita la hora en que nos metimos en esto», masculló. Luego se fijó en el rostro de su cómplice; lo vio desencajado, pálido. El reflejo amarillento de la luz de las velas reverberaba en sus ojos atemorizados. Isaac mismo estaba asustado. Tal vez más confundido que asustado: pensó.
- Son ellos o solo estamos alucinando, Mateo – dijo él, tratando de calmar no solamente a su cómplice, sino a él mismo.
- Son ellos – susurró Mateo –, son ellos – con la voz amarrada, pero contundente – Ellos saben caminar así, sin hacer ruido; pero allí están.
- ¡Carajo! – masculló Isaac –. Esto es una locura.
Había dos velas que alumbraban débilmente desde el centro de la mesa. Las flamas eran apenas unas lenguas minúsculas y parpadeantes. A ratos, todas las cosas de la habitación se hacían muy borrosas bajo las sombras: un anaquel repleto de pomos sucios, una cocinilla de kerosene, algunos latones oxidados, varias hileras de botellas arrinconadas junto a una las paredes. También había otros trastes y bultos, ya indescifrables bajo la escasa luz.
- Entonces lo que gente decía era cierto, ¿no? – dijo Mateo.
- ¡Cállate! – le ordenó Isaac – Nos metes más miedo.
- No debimos matarlo – profirió Mateo, alterado, pero sin levantar la voz, como conteniendo las ganas de gritar.
- Nadie quiso matarlo – alegó Isaac -.¿No entiendes? Se nos pasó la mano. No quería callarse. Alguien se iba a dar cuenta.
- Sí. Ellos se dieron cuenta.
Solo entonces, Isaac tuvo la certeza de que ellos estaban moviéndose por los techos. Finalmente, los había oído. Entre los sonidos monocordes de los trastos de la azotea que eran empujados por el viento, y los golpes secos de las maderas golpeándose contra los ladrillos. Allí, entre todos los ruidos de la noche, creyó oírlos: agazapados, metódicos, calculando sus pisadas.
- No podemos quedarnos aquí toda la noche – dijo entonces -. Los vecinos pronto se van a dar cuenta – buscó serenar su voz, tomar el control. Sacudió a su cómplice – ¿Me oyes, Mateo?
- Sí, sí te oigo, pero espérate un poco, por favor, solo un poco – resopló Mateo –. Yo sí les tengo miedo… Quieren vengarse.
- ¿Qué dices, Mateo? – exclamó Isaac – ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?
Isaac era más alto. Estaba vestido con unos pantalones de dril y una camisa oscura. Tenía ahora el cabello desgreñado y húmedo. En el lado derecho de su rostro trigueño, había unas manchas de sangre, sin embargo, no tenía ninguna herida. Mateo era algo más ancho y con el cabello hirsuto, de rostro más redondo. En el lado derecho de su camiseta verde, también había unas manchas de sangre que ya se habían resecado
- Sí, me doy cuenta – replicó Mateo -. Y por eso estoy asustado. Ellos lo querían y ahora están enfurecidos.
El robo lo habían planeado con mucho cuidado. Creyeron haberlo calculado todo. Incluso habían postergado la fecha varias veces por pequeños desajustes en los cálculos. Tenía que ser perfecto pues iba a ser el robo grande, el robo que los iba a sacar del Cerro para siempre.
Isaac golpeó rabioso la pared y un dolor punzante invadió sus nudillos. «Así no debía suceder». La longitud de las velas era cada vez más corta. El triangulito que formaba la flama parpadeaba y, a ratos, parecía extinguirse.
Entonces, cerrando los ojos, trató de oírlos otra vez. Buscó imaginarlos. Y entonces logró advertirlos. Allí estaban: sigilosos, avanzando casi a tientas por la techumbre irregular de calaminas, maderas y fierros. Los ojos fosforescentes. Luego, fue un poco más allá y también alcanzó a ver el sendero terroso, alargado y curvo que descendía por las faldas del cerro hasta la pista principal, y vio también la hilera de casuchas que anidaban las débiles luces de sus lámparas y velas. Imaginó, asimismo, el cielo estrellado, cercano, tranquilo, casi lanceado por la punta cónica del Cerro. Cuestión de abrir la puerta – pensó – y salir corriendo sin mirar a nada ni a nadie, y bajar a toda prisa, pero sin resbalar en los charcos que dejaban las lluvias, y correr más, hasta dejar toda la pesadilla de esta noche, correr hasta dejar todo muy atrás.
- Vamos, Mateo, ya hemos esperado bastante, salgamos de una vez – dijo Isaac.
- Pero ¿por dónde?
Isaac caviló un momento. Tenía los ojos inyectados y la apariencia de un joven débil y totalmente extenuado.
- Por la ventana del otro cuarto – dijo finalmente
- Pero Isaac – replicó Mateo, temeroso, como midiendo el volumen de sus palabras – el cuerpo del Capitán está allá.
Isaac guardó un silencio sorpresivo por unos instantes. Luego:
- Lo que está muerto ya está muerto – respondió, estrujando fuertemente el brazo de su compañero.
Isaac y Mateo se conocían desde niños, pero solo se hicieron amigos mucho después, en la adolescencia, mientras se encontraban, de tanto en tanto, vagando por los mismos lugares. En aquel tiempo, Mateo ya se ayudaba como voceador para llenar los ómnibus con pasajeros en un paradero de la avenida San Juan. Trabajaba por las mañanas y le quedaba todo el día para vagabundear. Ya no iba a la escuela desde que había terminado la primaria. Isaac, en cambio, aun cuando faltaba mucho, seguía yendo a la escuela y estaba por terminar la secundaria en un pequeño colegio público del distrito. Mateo tenía padres, pero ellos no podían ayudarlo mucho, y él no se hizo problema con eso. Cachueleaba tranquilo como llenador de ómnibus sin extrañar el colegio. Isaac, por el contrario, era huérfano, pero vivía con una tía materna cuyo negocio le permitía ayudarlo con los estudios sin reclamarle gran cosa. Por eso, Isaac había llegado a la adolescencia sin mucho control. Por alguna razón, había alimentado un sordo resentimiento casi contra todos. Sentía que odiaba todas las formas de vida que había conocido hasta allí. Presentía que, más allá del gran Cerro erizado de viviendas menesterosas en donde había crecido, había un modo de vida diferente que lo estaba esperando. Empezaron a robar pequeños objetos por exigencia de Isaac.
- Está bien – dijo Mateo limpiándose el rostro con las palmas de sus manos -. Está bien. Vayamos al otro cuarto – expulsó el aire de sus pulmones con fuerza
- Tú llevas la bolsa y yo la vela.
Todos los sábados, el Capitán llegaba temprano y se encerraba desde antes de que cayera la noche. Ya no salía hasta la tarde del día siguiente. Isaac y Mateo habían controlado esa rutina por varias semanas, y aunque nadie se los había confirmado, estaban seguros de que los sábados eran los días de las cuentas del Capitán: tiene que ser, Mateo, tiene que ser. No tiene parientes, vive peor que cualquiera, no gasta casi en nada, vende todo lo que recoge, es más que fijo que tiene mucha plata y que la esconde en el colchón: viejo miserable.
Hubo un tiempo en el que anduvieron con otros vagabundos, y hasta se aunaron a una pandilla, pero al final siempre volvían a quedarse solos. Desde el principio, Isaac se había constituido en el jefe sin que mediara ninguna oposición por parte de su compañero. Isaac era violento, y muchas de las riñas que habían tenido entre ellos o con los compinches ocasionales que a veces tenían, eran originados por su temperamento irascible y vengativo. No solo era eso. Mateo muchas veces le reclamaba que fuera tan violento con las víctimas a las que robaban. «Como si los odiaras, por las puras», le increpaba.
- Mejor encendemos otra vela – dijo mateo.
- Esta es la última – respondió Isaac.
- Se van a dar cuenta, seguro que se van a dar cuenta.
- Tranquilo – lo calmó Isaac – .Te aseguro que salimos de esta – Puso una mano sobre el hombro de su compañero -. Ya vas a ver que no pasa nada.
Avanzaron casi reptando hasta la puerta que daba al segundo cuarto. Desde allí, podían salir por la ventana que daba hacia el patio trasero, un corral abandonado que el Capitán usaba para guardar más trastos. Luego: la calle.
- Tú abre Isaac, yo te alumbro.
Al Capitán se le veía poco, pero se le reconocía siempre, aun desde lejos. Un viejo de mediana estatura, ya algo jorobado y con la cabeza cubierta con un desbaratado quepí de oficial. Le decían capitán porque una de sus extravagancias más conocidas había sido usar siempre un viejo casacón verdoso con tres líneas negras en ambas hombreras pintadas con carboncillo. El rostro oscuro, los ojos ocultos detrás de unos gastados lentes negros. Vagabundeaba por todos los senderos del Cerro y por los otros altozanos de San Juan. Siempre recogiendo objetos de los basurales o comprando a precio de remate todos los trastos viejos a los que pudiera sacarle luego algún precio en los mercadillos de segunda. A veces deambulaba en triciclo y otras a pie, con un enorme costalillo que chirriaba tenebroso sobre sus hombros. El Capitán, para muchos, había existido siempre. Tenía esa edad indescifrable que lograban los errabundos curtidos. Incluso el habitante más veterano de esos barrios podía recordarlo como el ropavejero más escalofriante de su niñez: el Capitán de lentes negros amarrados a su cabeza con una soguilla; el ropavejero que escarapelaba las tardes con su turbadora presencia de espantajo. El viejo que subía y bajaba por los caminos descalabrados del cerro, precedido por un coro de ladridos de perros encabritados con su llegada.
– De acuerdo, de acuerdo, yo abro, pero alúmbrame bien, no tiembles.
Isaac empujó la puerta de la segunda habitación con la punta de los dedos y hubo un crujido largo de bisagras. La luz mortecina de la vela fue entonces descubriendo, lentamente, los fragmentos terrosos de sus paredes y luego, el colchón despanzurrado, el catre, el perfil quebrado de un ropero, la luz plateada del cielo filtrándose por entre las rendijas del techo desbaratado. ¿Y el viejo? ¡Carajo! ¿Y el cuerpo? La mirada de ambos para entonces se había dirigido hacia un rincón vacío de la habitación en donde ahora solo había unas manchas de sangre algo resecas sobre el suelo terroso. «Ya no está, Isaac, el viejo ya no está» Estupor. Desconcierto. Turbación. Isaac parecía aturdido. El cuerpo de Capitán ya no estaba. Mateo estaba aterrado. «Entonces era cierto lo que decían», vociferó, «era cierto», se llevó las manos hacia sus cabellos hirsutos: «ellos estaban con él».
- ¡Carajo!, Mateo, ¿de qué hablas?
- Ellos, ellos, ¿No te das cuenta de que ellos están aquí?
- ¡Cállate! – vociferó ordenó Isaac – Los vecinos nos van a oír.
- Eso ya no importa. Ellos lo saben. Ellos se llevaron al Capitán.
- El viejo se puede haber ido solo, imbécil – interrumpió Isaac -. Quizás no estaba muerto y al despertarse se ha escapado.
De pronto, dejó de hablar para levantar la mirada sosprendida hacia la techumbre de calaminas y tablas.
- Óyelos – dijo Mateo – están por todas partes.
Una noche, Isaac contempló el camino terroso que descendía hasta la avenida San Juan. Se quedó un largo rato observando la larga calzada de asfalto que después desembocaba en una avenida mucho más amplia que penetraba en el hervidero de luces multicolores de la gran ciudad. Aquella vez, cogió por un brazo a su compañero y le dijo, hay que salir de aquí.
El Capitán vivía en la parte más alta del cerro, en una casa de adobes que la gente solía esquivar. Isaac y Mateo habían acechado la casa del viejo varias veces. Ebrio a veces, el Capitán llegaba a su casa dando tropezones y arrastrando sus zapatones viejos sobre los cascajos de las veredas. A veces, balbuceaba frases impenetrables mientras abría el candado con el que aseguraba su puerta. En otras ocasiones, susurraba melodías extrañas. Muchos aseguraban haberlo escuchado cuando él amenazaba a los vecinos con maldiciones y pactos con dioses extraños.
- Ya están en la otra habitación – dijo Mateo. Y ambos corrieron a cerrar la puerta. Isaac tuvo la impresión de haber tardado una eternidad en alcanzar la puerta. La vela cayó, alumbró un poco más y luego se apagó. Los dos se mantuvieron apoyados contra la madera negruzca de la portezuela. Aguzaron los oídos tratando de oírlos.
- Esta vez los viste ¿verdad? – preguntó Mateo, acezando.
- No vi nada, tuve miedo y cerré la puerta.
- Por poco, Isaac, por poco.
Dicen que entraba a su casa, que corría el cerrojo, se quitaba el quepí, encendía el mechero de la hornilla, luego calentaba las sobras de comida que había conseguido y los repartía en varios platos de latón sobre el suelo de tierra apisonada, y que luego los llamaba con susurros de animal. Dejaba sobre la mesa los objetos del costal, contaba los billetes arrugados que extraía de sus bolsillos, los iba alisando con las palmas mugrosas y seguía ronroneando. Le quitaba el candado a un baúl antiguo que escondía debajo de su cama, guardaba los billetes junto a los otros fajos de dinero, los acomodaba como podía, cerraba el baúl, y solo entonces, poco a poco, ellos comenzaban a salir de todos los rincones: fosforescentes y sigilosos, pequeños y grandes, pugnando por un lugar junto a los platos. Dicen que el Capitán se acercaba a ellos cuidadosamente, doblando sus piernas para que sus manos huesudas alcanzaran a tocar sus cuerpos rumorosos que entonces se arqueaban dóciles y suaves. Esperaba a que terminen de comer, siempre ronroneando, y que luego todos ellos ronroneaban con él, y que entre el capitán y ellos había una extraña relación, casi perniciosa.
- Tú lo odiabas, Isaac, yo no. Yo sólo quería su plata para salir de esta miseria – le reclamó Mateo – ; pero tú en cambio querías matarlo, querías sentirte el valiente y mira ahora.
- Estás hablando huevadas, Mateo – le increpó Isaac, y quiso decir algo más, pero se detuvo asustado porque un intenso rumor comenzó a crecer sobre las calaminas.
Esta vez, también él los había oído nítidamente, como si arreciaran por todos los flancos: ¿Cuántos había? Las calaminas volvieron a vibrar con más violencia, y Mateo parecía estar más aterrado.
Isaac tanteó en la oscuridad hasta encontrar la bolsa, palpó el dinero. Volvió a amarrar la bolsa, respiró hondo. «No quería matarlo, Mateo», dijo Isaac, «pero no quería soltar la plata», algo asustado, «yo solo quería que lo soltara», tratando de justificarse, «yo solo quería la plata, pero él me golpeaba, y yo le decía que se quedará quieto, pero el viejo, nada». Isaac respiró profundamente mientras iba recordando «y entonces el Capitán se me quedó viendo fijamente, con esos ojos que parecían estar brillando», resopló asustado, «tú tendrías que haberlo visto, Mateo, y entonces me entenderías, eran unos ojos como los de un animal enfurecido» Miró, desamparado, a su compañero.
- Salgamos, salgamos de una vez – lo espabiló Mateo.
Isaac cogió la bolsa con fuerza y se levantó. Descorrió el pestillo de la ventana, y sin abrirla todavía, atisbó por la rendija más baja: las débiles luces de las casas parecían pestañear en la noche. Luego levantó, cuidadosamente, la tabla que cubría la ventana. Esperó unos segundos, atento a lo que pudiera pasar. Se oyeron unos ladridos lejanos. Después levantó totalmente la tabla, y por un momento tuvo una grata sensación de alivio. El viento de la noche tanteó frescamente su rostro. Y cuando ya el impulso de sus piernas estaba por lanzarlo hacia afuera, hubo algo que lo detuvo en un fragmento de tiempo insondable, algo como una ráfaga áspera que hirió sus ojos antes de saber con exactitud la forma del atacante.
Quiso cerrar la ventana, pero lo detuvo el presentimiento de una multitud de formas rumorosas precipitándose por ella, y solo atinó a ovillarse instintivamente, sin retirar las manos de sus ojos heridos y oyendo confusamente el estrépito de una batalla que parecía llevarse los gritos de Mateo muy lejos, junto con los ruidos secos de un destrozo general que ya no podía ver ni imaginar porque sus últimos momentos de lucidez estaban copados con el confuso temor de que unos ojos extraños, como los del Capitán, le habían arrancado la luz y la vida.