Más sobre la novela «La paz de los vencidos» Premio BCR
27 junio, 2009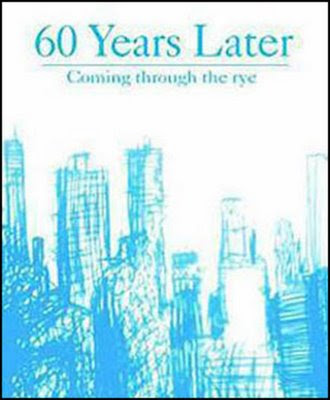
GANÓ SALINGER
4 julio, 2009 En lo personal, el martes no fue un buen día para mí. Desde un día anterior, estaba padeciendo de una bronquitis asmatiforme, o algo así de sentenciosa definición. La verdad es que esa es una enfermedad con la que convivo más tiempo del que he vivido con alguien. De todas maneras, no me acostumbro a ella y, por eso, cuando se decide a molestar, voy por allí todo disminuido y apaleado por la fiebre. A eso, hay sumarle que tengo el auto detenido unos días por prescripción mecánica. No obstante, había que trabajar sí o sí, aunque, sumado a todo lo anterior, los transportistas de servicio público hubieran decidido convocar a un paro general en la mala hora del Escribidor. Paro que, de paso, les iba a salir contundente después de muchas intentonas.
En lo personal, el martes no fue un buen día para mí. Desde un día anterior, estaba padeciendo de una bronquitis asmatiforme, o algo así de sentenciosa definición. La verdad es que esa es una enfermedad con la que convivo más tiempo del que he vivido con alguien. De todas maneras, no me acostumbro a ella y, por eso, cuando se decide a molestar, voy por allí todo disminuido y apaleado por la fiebre. A eso, hay sumarle que tengo el auto detenido unos días por prescripción mecánica. No obstante, había que trabajar sí o sí, aunque, sumado a todo lo anterior, los transportistas de servicio público hubieran decidido convocar a un paro general en la mala hora del Escribidor. Paro que, de paso, les iba a salir contundente después de muchas intentonas. Es decir, que me tocó caminar por mis neblinosas calles de Magdalena a la hora en que alguna vez merodearon los gallinazos sin pluma del querido Ribeyro. Me tocó perseguir un taxi de los pocos que había y aceptar el sablazo de tarifa que se le pegó en gana. Ni modo, sin muchas ganas de deambular por las calles en busca de las «combis», que en cuestiones de Paro son más amarillas que un canario.
Ahora bien, mientras viajaba en el taxi, bastante apabullado por la bronquitis y etcétera, el chofer del taxi, me contó que la noche anterior, representantes del Gobierno habían anunciado que el conflicto con los transportistas se había solucionado. Según versión del chofer – claro, con la billetera algo más gruesa de lo moralmente permitido por su tarifa -, los representantes gubernamentales incluso habían levantado la manos junto con las manos de dirigentes transportistas para la cámaras. ¿Qué pasó? ¿A qué dirigentes habían buscado? ¿A los expertos en componendas y arreglos por encima y por debajo de la mesa, les habían tomado el pelo? No había duda, se me cayeron los oficialistas. En otros tiempos de difícil olvido, las autoridades, ya resignadas al bolondrón que se les venía, buscaban alternativas de ayuda para quienes querían ir a trabajar. Por supuesto que un Gobierno no puede impedir el derecho – bastante «torcido» en este caso – de convocar a un Paro; pero tenía la obligación de buscar los medios para que el ciudadano, no alineado a la convocatoria, pudiera desenvolverse de la manera menos complicada. Desde el radio del auto – del taxista ese que ya sonreía con su contabilidad de la tarde -, escuché al viceministro balbucear, ante la pregunta más simple: ¿Habían tomado ya las medidas necesarias para que haya tolerancia con las tardanzas? ¿Qué otras medidas ya se habían tomado? Recuerdo que dijo algo que parecía un sí, pero que de pronto parecía, no, y que en todo caso, era todo lo contrario a lo que los opositores del Gobierno pensaban. Ni hablar, gran parte la dirigencia pública de este país se ha ido de vacaciones y han dejado por mientras a los primeros que pasaban por la puerta y, seguro, por la mitad del sueldo.
Para las diez de la mañana, yo estaba languideciendo al final de una clase con un tercio de mis alumnos, que también languidecían con sus propios estornudos. Le pedí al delegado del salón que pusiera en la puerta un letrero que dijera, hospital, no hacer ruido. Claro, es un chico tan atento que ya se disponía escribirlo, pero, por suerte, se durmió antes de terminarlo. A la hora del descanso, la buena moza que sirve los cafés, me engrió con un tecito caliente con limón, que es así como se alivian estos males en tierras peruanas. De paso me contó sus penurias para llegar al trabajo y, de paso, soltó a sus sapos para exclamar que a este Gobierno ya le habían perdido el respeto todos, y que, cualquier día, hasta los vigilantes del local del Partido Aprista iban a tomar las pistas de Alfonso Ugarte para negociar por una mayor participación en el Estado. Bueno. La verdad no lo dijo así, en ese orden ni con esa sintaxis, pero esas solo son minucias gramaticales: eso dijo, y desde el fondo de mis achaques y después de toser unas cuatro veces, no me quedó otra sino estar totalmente de acuerdo con ella y también con que me alcanzara otra tacita de curación peruana, pero más caliente.
A las tres y treinta de la tarde me vi otra vez en la misma calle, y del transporte público, apenas uno que otro vehículo descolorido por el tiempo y la desidia. Había pocos en verdad. Ni hablar entonces, abordé otro taxi, esta vez del hombre justo, que son pocos, porque de ellos será el Reino de Cielos, ya que en este, ni hablar. Soñé que pronto sería un hombre convaleciendo en mi cama.
Como buen taxista peruano, locuaz y más informado que Radio Programas, el hombre justo me resumió el Paro, que fue al noventa por ciento, versión justa, según él. Describió los piquetes de choferes que apedrearon carros y camiones en distintos puntos de la ciudad, y más aún, me confirmó que en otros departamentos del Perú la situación había sido también contundente. El taxista justo tuvo la compasión de esperarme mientras iba a la farmacia a comprar otro paquete de inyecciones de nombre también indescriptible y mientras llevaba lo que quedaba de mí a casa, me dijo que el problema de este Gobierno es que habla mucho y que por eso, ellos creían que eso que decían se iba a hacer realidad. ¡Hombre, qué bárbaro! Idea de tesis para Elena, que va queriendo escribir la suya en literatura fantástica desde hace semanas. Por último dijo, confirmando que en la calle se aprende mucho, que este Gobierno se iba a ir a pique si seguía tratando de tapar los tanto huecos que habían aparecido en lugar de buscar prevenirlos con un poquito de inteligencia. Esta si es versión casi, textual, con sustantivos más y uno que otro conector de auxilio.
Me dejó en casa y siguió haciendo su ruta, y yo hubiera querido gritar que allí iba un taxista justo, tosí en mala hora. Entré a casa. Esa tarde y durante la noche, me sentí solo y algo sensible por culpa de la bronquitis de marras. Ahora bien, como está escrito por allí, en alguna canción de antaño: todo pasa, la enfermedad, el amor y, afortunadamente, este gobierno también pasará, de todas maneras… al olvido.
.
