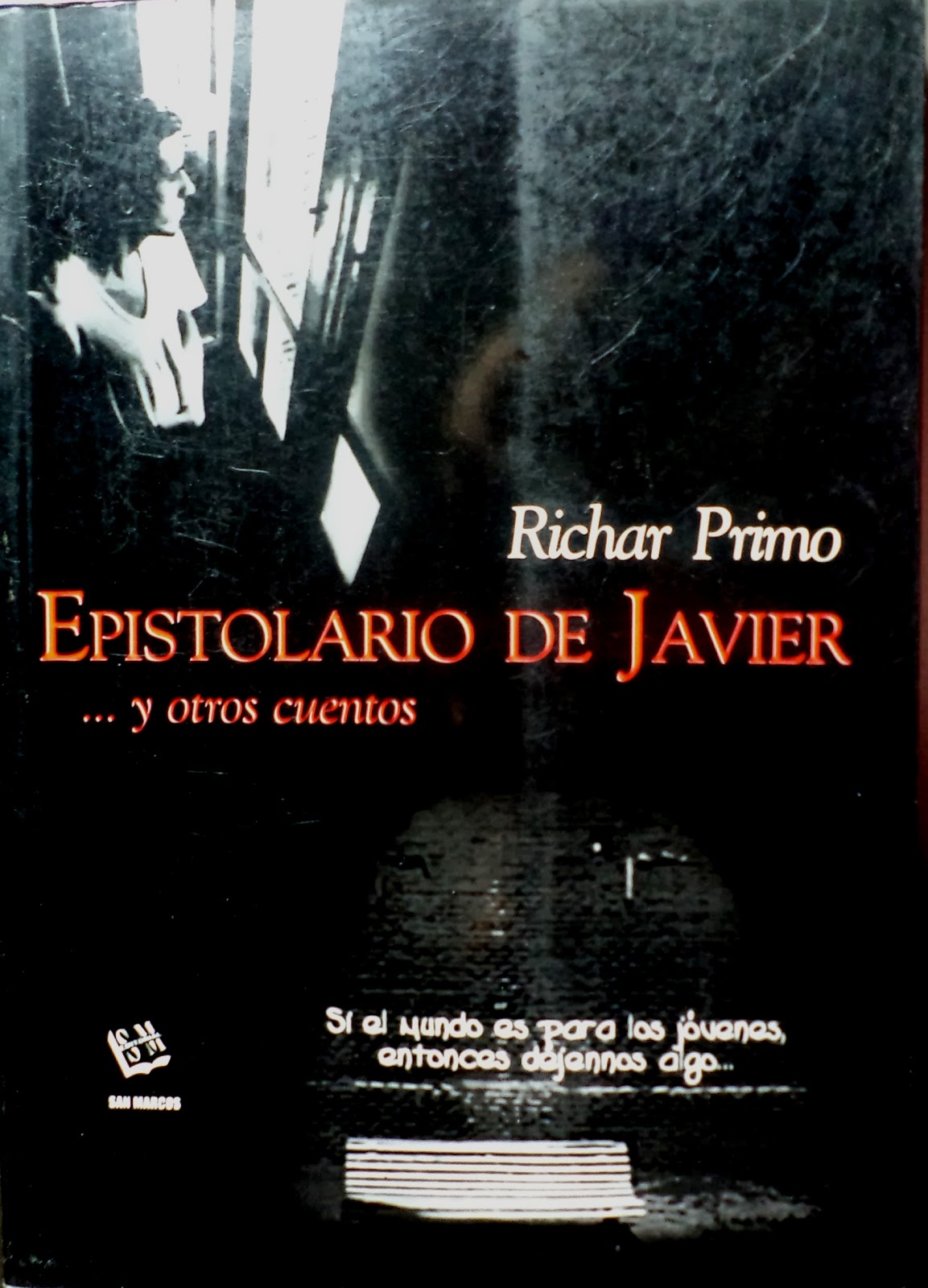UN CUENTO EN BORRADOR
12 septiembre, 2007EL OCASO DE UN ÍDOLO
Cuando Beterraga lanzó un escupitajo que cayó muy cerca de los zapatos de Zamorano, hubo un murmullo general en el salón y, de inmediato, se formó un círculo entusiasmado alrededor de los dos. Iba haber pelea.
Todos miramos entonces ansiosamente a Zamorano en espera de su reacción; pero él, como siempre, asumió esa actitud tranquila y casi apática que ya le conocíamos cuando iba a pelear. Observó el lugar en donde había caído el salivazo, y hubo un instante en el que parecía estar buscándole formas a la mancha en el suelo. Nadie se atrevió a romper el silencio de ese momento porque se trataba de Zamorano y algunos le tenían mucho respeto y otros, simplemente miedo. Luego levantó la cabeza y auscultó tranquilamente a Beterraga que se había puesto en guardia por si acaso.
– ¿Estás seguro de que te quieres mechar conmigo? – preguntó Zamorano. Su voz no mostraba enfado; más bien, sorpresa.
Entonces Beterraga, como que se confundió por un rato. Abrió levemente la boca y bajó un tanto la guardia; luego – aún desconcertado – recorrió con la mirada a todos los que habíamos formado el círculo y que observábamos atentos. Algunos incluso estaban parados sobre las carpetas. Chino, Caruso y San Martín se habían ubicado detrás de Beterraga; en cambio, Palacios y yo nos habíamos situado muy cerca de Zamorano. Todos estábamos quietos y expectantes. Sólo se movían las aspas envejecidas de los ventiladores. Fuera del salón, el recreo transcurría como todas las mañanas.
– Claro que estoy seguro – contestó entonces Beterraga. Su respuesta se oyó opaca, como si se hubiera amilanado; tal vez por eso agregó inmediatamente: Y te voy sacar la mierda.
Zamorano encogió los hombros:
– Entonces nos vemos a la salida, en el parque – dijo. Parecía estar aburrido de la misma rutina – allí veremos si me sacas la mierda.
Las dos últimas horas de clase transcurrieron pesadamente. El pobre profesor Silva trató en vano de hacernos interesar en la vida y obra de Vallejo. Nos recitó algunos poemas que ya conocíamos desde el cuarto año; pero nosotros no lográbamos concentrarnos en un asunto tan irreal como la poesía cuando estábamos por presenciar una pelea más del inquebrantable Zamorano. Luego nos hizo algunas preguntas sueltas con la promesa de mejorar nuestras notas si le contestábamos correctamente; pero ninguno de nosotros logró atinar con alguna respuesta. Después – ya bastante molesto – nos amenazó con reportes negativos y, por último, totalmente iracundo, nos dijo que éramos unos cretinos sin sensibilidad y sin futuro. < Tranquilo, profesor, Vallejo no se va a ir > susurró Palacios.
Zamorano se había sentado como siempre en la segunda hilera, recostado contra la pared; mientras que Beterraga, que solía cambiar de ubicación, aunque siempre entre las últimas carpetas, ahora se había juntado con Chino y Carusso. Era invierno y, más allá de las ventanas, los edificios grises parecían disolverse entre la neblina. El mundo nos parecía tan extraño y lejano a esa hora. Por último, ya rendido, el pobre Silva nos pidió que resolviéramos el cuestionario de un libro hasta que terminara la hora, sólo a condición de que nos mantuviéramos en silencio. El profesor Silva decía que era poeta y que la enseñanza era sólo para sobrevivir hasta ser reconocido por el mundo literario. < Seguro, Silva, te vamos a creer >.
Zamorano estaba en nuestra sección desde el cuarto año, y desde la primera pelea que tuvo, apenas al segundo día de llegado, había demostrado ser el mejor. Antes de que terminara el segundo bimestre ya le había pegado a todos los del cuarto año que se habían atrevido a retarlo; para finales del tercer bimestre había acabado con los bacanes del quinto año. Cada pelea de Zamorano era un evento que nadie quería perderse, porque era como ver, una y otra vez, la consolidación de un héroe.
Zamorano no era cruel con los vencidos. Simplemente los dejaba ir cuando ellos así lo querían. No había burla en ese momento, ni después; era como si olvidara la pelea o como si aquélla hubiera sucedido en un tiempo muy lejano. Por lo demás, él era como todos nosotros que veíamos transcurrir los días y las semanas apabullados por las tareas, atrapados entre las largas explicaciones de los profesores, y asustados por los tantos exámenes que – según ellos – nos iban a preparar para el futuro. Zamorano compartía con nosotros toda esa rutina sin ninguna diferencia. Incluso, con el tiempo, se volvía amigo de los que había vencido, al menos eso había sucedido con Palacios. A pesar de que a Palacios le fue peor que a los otros porque, aquella vez, se fracturó el brazo y terminó llorando por el dolor como un niñito de primaria. Fue un espectáculo muy humillante que marcó la caída de Palacios, aun cuando muchos nos dimos cuenta de que trató de evitar el llanto cuanto pudo. Por mucho tiempo, algunos dejaron de juntarse con él.
Beterraga fue el primero en llegar al parque que, en verdad, sólo era un pampón en medio de unos corralones que servían de depósito. Después fueron llegando en tropel todos los demás. Algunos curiosos miraban desde la distancia el tráfago que se estaba formando y una que otra señora movía la cabeza enojada. Después llegó Zamorano que ya se había quitado la chompa y se había doblado los puños de la camisa. Entonces se hizo un círculo que los encerró a ambos rápidamente.
Zamorano quiso derribar a Beterraga en el primer intento, como si quisiera acabar pronto, pero Beterraga se había plantado bien y le soportó el empujón. Luego entraron a los golpes puros y Beterraga contestó por igual. A ratos la polvareda parecía formar una nube pardusca que los envolvía. En algún momento, una hilo de sangre había comenzado a correr desde los labios de Beterraga, pero aún parecía entero y decidido. Entonces volvieron a golpearse y a empujarse hasta que perdieron el paso y ambos rodaron sobre la tierra. El círculo por un momento se desordenó por el afán de verlos. Beterraga comenzó a patear desde el suelo desesperadamente para alejar a Zamorano y luego se levantó ágilmente de un solo impulso.
Entonces nos dimos cuenta de que algo estaba pasando y que era distinto a todas las gloriosas ocasiones anteriores, Zamorano se estaba cansando. Descubrimos en su rostro sudoroso la sorpresa y, en sus gestos, las muecas a las que lo obligaba el dolor. Para cuando volvieron a trenzarse, ya era Beterraga el que manejaba la pelea y Zamorano el que se cubría y trastabillaba. Desde muy lejos alguien gritaba que los separaran, pero a nadie se le iba a ocurrir intentarlo. El vocerío se iba haciendo ensordecedor. Algunos amigos de Zamorano le gritaban algunas indicaciones para ayudarlo, pero él parecía completamente estupefacto.
Zamorano, paulatinamente, nos parecía más un escolar asustado en medio de una turba de estudiantes descontrolados que el héroe de otras jornadas distintas.
Finalmente perdió el paso y cayó totalmente exhausto, de rodillas, sobre nubecilla de polvo que se fue aquietando lentamente. Beterraga se detuvo un momento, como sorprendido por su hazaña. Se limpió el sudor con el dorso de la mano. Entonces, como si hubiera sentido un impulso repentino, descargó una patada contundente en el estómago de Zamorano. Hubo un silencio total, el aire parecía haberse suspendido. Zamorano quedó doblado y definitivamente vencido. Entonces Beterraga nos miró lentamente a todos, como si nos estuviera midiendo. Se quitó la sangre que manchaba sus labios. Luego rompió el círculo por el lugar donde estaban sus compañeros y se alejó mientras recibía las palmadas de muchos de los estudiantes que ya se iban dispersando. Había nacido otro mito.
Zamorano se levantó poco después, pesadamente, y luego miró al gentío que ya se iba alejando apresurado detrás del ganador. En sus ojos – hasta allí siempre inexpresivos – hubo una pincelada de tristeza. Luego miró a su alrededor como si buscara ayuda. Sólo Palacios se le acercó calladamente. Lo miró con amistad. Luego acomodó un brazo del vencido sobre su cuello, y después, como si fueran dos ancianos endebles, se encaminaron en sentido contrario a los demás. Ninguno de los dos dijo nada. No había necesidad.
Minutos después, una tímida llovizna comenzó a caer sobre el pampón casi vacío.