Descansa en paz, David Salinger
31 enero, 2010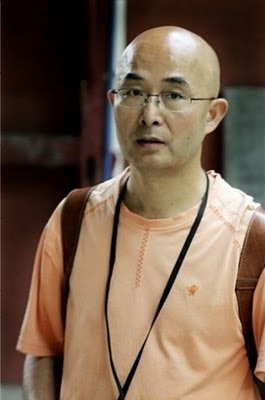
Liao Yiwu impedido de salir de China
9 febrero, 2010 Me faltaron las palabras necesarias para decir lo apropiado en la despedida de Tomas Eloy Martínez. Por él, había no solo respeto por la enorme calidad literaria de sus obras, por la cual le quedamos agradecidos por siempre, sino, también, la valoración por la persona heroica que fue capaz de sobreponerse a la pena de perder a seres queridos, además de mantener la dignidad y el entusiasmo a sabiendas de que una enfermedad, prácticamente, le había puesto fecha de partida.
Me faltaron las palabras necesarias para decir lo apropiado en la despedida de Tomas Eloy Martínez. Por él, había no solo respeto por la enorme calidad literaria de sus obras, por la cual le quedamos agradecidos por siempre, sino, también, la valoración por la persona heroica que fue capaz de sobreponerse a la pena de perder a seres queridos, además de mantener la dignidad y el entusiasmo a sabiendas de que una enfermedad, prácticamente, le había puesto fecha de partida. Afortunadamente encuentro en El Comercio, un artículo escrito por Marcela Robles, que explica en gran medida el sentimiento colectivo por la partida del escritor.
TIEMPO DE MORIR
Es tiempo de morir, dice el replicante bajo la lluvia en una de las escenas más hermosas de la mítica película de Ridley Scott, “Blade Runner”. Me pregunto cuáles habrán sido las de Tomás Eloy Martínez, a quien el cáncer le avisó que tenía los días contados. No tiene sentido hurgar entre los muertos, hay que dejarlos en paz. Pero no siento que el escritor argentino que falleció el pasado 31 de enero a los 75 años se haya ido. Simplemente se exilió en alguna parte, como cuando lo hizo en vida, pero su obra permanece en este mundo.
La anécdota no es desconocida. Sobre todo porque él mismo se encargó de divulgarla. La escuché de sus labios en un taller en el que participé realizado en Buenos Aires, ofrecido por la Fundación del Nuevo Periodismo Latinoamericano. Vale la pena repetirla para reflexionar sobre la condición humana.
Tomás Eloy Martínez, uno de los grandes de la literatura argentina, perdió a su esposa, la escritora y crítica cinematográfica Susana Rotker en un trágico accidente. Se le escapó de las manos sin poder hacer nada para impedirlo. Poco después, escribió un artículo en su memoria del cual cito dos fragmentos:
“Todo texto es fatalmente autobiográfico, pero las columnas de prensa no tienen por qué convertirse en un confesionario. Si traiciono esa ley de hierro es porque no me perdonaría jamás seguir adelante sin decir a los cuatro vientos todo lo que le debo. Y, a la vez, yo ya no soy el yo que fui hasta hace pocas semanas. Soy ese yo menos ella”.
“Cuando empezamos a cruzar la calle, aquel fatídico 27 de noviembre, sentí que algo la arrancaba de mi mano y me golpeaba a mí en los brazos y las piernas. Desperté sobre la línea amarilla que divide la calzada, desconcertado Imaginé que ella estaba al otro lado, a salvo. Luego corrí como pude, y descubrí su cuerpo hecho pedazos. La imagen de sus ojos abiertos y de su sonrisa de otro mundo me sigue por todas partes Habría dado todo lo que soy y lo que tengo por estar en su lugar. Me habría gustado verla envejecer. Habría querido que ella me viera morir”.
Luego de su publicación, el comentario de uno de sus colegas le llegó como una banderilla en el lomo de un animal herido: “Está demasiado bien escrito”. Esto habla por sí mismo del “colega” en cuestión, y de la dolorosa fractura entre ficción y realidad. Si su columna hubiese estado basada en una fantasía, habría sido digna de aplauso; pero al hacerla suya, con el dolor apretado todavía entre los dientes, supuestamente tendría que haberlo hecho torpemente, sin preocuparse por la gramática, para no restarle méritos a la pena.
En “El vuelo de la reina” (2002), novela por la que el autor de “Lugar común, la muerte” obtuvo el Premio Alfaguara, en cuyo proceso de creación perdió a su mujer, curiosamente también volvió a encontrar el amor en la periodista Gabriela Esquivada. En ese magnífico libro figura el siguiente párrafo en boca del protagonista:
“Ninguno de estos zánganos tiene la menor idea de que, cuando escriben, se delatan. Así los conozco: por lo que dicen. Soy como escribo, soy lo que escribo. Mientras se paseaba a las diez de la mañana por la sala de redacción, Camargo entonaba en voz baja el estribillo que resumía para él toda la sabiduría del periodismo”.
Hoy, las cenizas de Tomás Eloy me evocan sus profundos y nobles ojos azules, y la que fue una de sus máximas recurrentes: “Nos pasamos la vida buscando lo que ya hemos encontrado”.
La anécdota no es desconocida. Sobre todo porque él mismo se encargó de divulgarla. La escuché de sus labios en un taller en el que participé realizado en Buenos Aires, ofrecido por la Fundación del Nuevo Periodismo Latinoamericano. Vale la pena repetirla para reflexionar sobre la condición humana.
Tomás Eloy Martínez, uno de los grandes de la literatura argentina, perdió a su esposa, la escritora y crítica cinematográfica Susana Rotker en un trágico accidente. Se le escapó de las manos sin poder hacer nada para impedirlo. Poco después, escribió un artículo en su memoria del cual cito dos fragmentos:
“Todo texto es fatalmente autobiográfico, pero las columnas de prensa no tienen por qué convertirse en un confesionario. Si traiciono esa ley de hierro es porque no me perdonaría jamás seguir adelante sin decir a los cuatro vientos todo lo que le debo. Y, a la vez, yo ya no soy el yo que fui hasta hace pocas semanas. Soy ese yo menos ella”.
“Cuando empezamos a cruzar la calle, aquel fatídico 27 de noviembre, sentí que algo la arrancaba de mi mano y me golpeaba a mí en los brazos y las piernas. Desperté sobre la línea amarilla que divide la calzada, desconcertado Imaginé que ella estaba al otro lado, a salvo. Luego corrí como pude, y descubrí su cuerpo hecho pedazos. La imagen de sus ojos abiertos y de su sonrisa de otro mundo me sigue por todas partes Habría dado todo lo que soy y lo que tengo por estar en su lugar. Me habría gustado verla envejecer. Habría querido que ella me viera morir”.
Luego de su publicación, el comentario de uno de sus colegas le llegó como una banderilla en el lomo de un animal herido: “Está demasiado bien escrito”. Esto habla por sí mismo del “colega” en cuestión, y de la dolorosa fractura entre ficción y realidad. Si su columna hubiese estado basada en una fantasía, habría sido digna de aplauso; pero al hacerla suya, con el dolor apretado todavía entre los dientes, supuestamente tendría que haberlo hecho torpemente, sin preocuparse por la gramática, para no restarle méritos a la pena.
En “El vuelo de la reina” (2002), novela por la que el autor de “Lugar común, la muerte” obtuvo el Premio Alfaguara, en cuyo proceso de creación perdió a su mujer, curiosamente también volvió a encontrar el amor en la periodista Gabriela Esquivada. En ese magnífico libro figura el siguiente párrafo en boca del protagonista:
“Ninguno de estos zánganos tiene la menor idea de que, cuando escriben, se delatan. Así los conozco: por lo que dicen. Soy como escribo, soy lo que escribo. Mientras se paseaba a las diez de la mañana por la sala de redacción, Camargo entonaba en voz baja el estribillo que resumía para él toda la sabiduría del periodismo”.
Hoy, las cenizas de Tomás Eloy me evocan sus profundos y nobles ojos azules, y la que fue una de sus máximas recurrentes: “Nos pasamos la vida buscando lo que ya hemos encontrado”.
.
