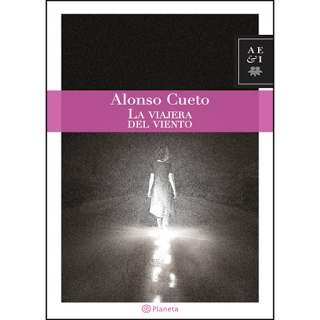
«La pasajera del viento» de Alonso Cueto (Comentario)
3 agosto, 2016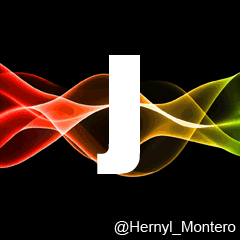
Historia de la la letra «jota»
24 septiembre, 2016Finalmente logré bajarla de la parte alta del estante en donde la había tenido confinada en los últimos años. Mi vieja
máquina de escribir mecánica. Estaba envuelta en una gran bolsa de plástico, aunque, previamente, había sido arropada con algunas hojas de periódico para protegerla de la humedad. Por unos momentos me quedé estupefacto con las fechas que vi impresas en el encabezado del periódico: ¡Cómo había transcurrido el tiempo!
máquina de escribir mecánica. Estaba envuelta en una gran bolsa de plástico, aunque, previamente, había sido arropada con algunas hojas de periódico para protegerla de la humedad. Por unos momentos me quedé estupefacto con las fechas que vi impresas en el encabezado del periódico: ¡Cómo había transcurrido el tiempo!
Sin embargo, allí estaba, sobre la mesa: desenvueltay, por lo visto, bastante conservada. Mi máquina de escribir Olivetti. De cubierta celeste, con el teclado en blanco y las letras negras, con una hoja ya amarillenta en el rodillo de jebe de negro: habíamos dejado la hoja intencionalmente puesta porque alguien nos había dicho que así se protegería mejor. La palanca niquelada para mover el cilindro mostraba apenas algunos piquetes anaranjados por la humedad. La cinta roja y negra correctamente puesta. Entonces quise volver a murmurar que el tiempo sí que había transcurrido, pero se me vino, más bien, una pregunta diferente: ¿En verdad, había transcurrido tanto tiempo? Por lo menos el que se suele medir con los almanaques que se van descolgando cada año o, más bien, lo que había transcurrido era ese otro tiempo, el del abrumador desarrollo tecnológico que había convertido al mundo, rápidamente, en una vertiginosa autopista en el campo de las comunicaciones.
Fue mi hija – pequeña y absorbente – la que me sacó de mis cavilaciones cuando se apareció repentinamente junto a la mesa y, empinándose un poco, miraba por encima del tablero. « ¿Y eso que es?», preguntó inmediatamente.
– Es mi vieja máquina de escribir – le respondí echando un suspiro bastante afectado, como para darle un relente de nostalgia a mis palabras.
Ella levantó la mirada y giró la cabeza hacía mí para observarme. Sus pequeños ojos ni se inmutaron con mi largo suspiro. Luego regresó la vista a la máquina de escribir.
Ahora bien, aquí hay que hacer una digresión para señalar el contexto en el que ya vivíamos mi hija y yo en aquel tiempo. Como ya señalé, la tecnología había ingresado a nuestras vidas vertiginosamente. Mi pequeña de aquellos años, ya contaba con una computadora con la que se entendía a la perfección. La verdad es que ella se acomodaba mucho mejor que nosotros a los constantes cambios de la tecnología. Incluso, alguna que otra vez, nos sacó de algún enredo con los controles remotos que se habían multiplicado por la casa. Por lo tanto, para ella, la presencia de ese artilugio celeste sobre la mesa era totalmente extraña. « ¿Y para qué sirve?», preguntó.
– ¿Cómo para qué? – respondí en tono sorprendid
– Pues para escribir.
Se quedó en silencio por un rato y luego:
– ¿Y la pantalla? – preguntó
– No tiene, pero allí está la hoja en donde sepuede ver lo que se escribe.
– ¿Y las letras?
– ¿No las ves? – inquirí – Son esos botones blancos, que están unidos a unas palanquitas de metal. Las tecleas y las letras se marcan en el papel. Guardó silencio otro pequeño instante. El movimiento de sus ojos me indicaba que lo estaba pensando.
– ¿Y para cambiar de letras?
– No, eso no tiene. Es de un solo tipo –. Luego agregué -; pero tiene un sistema para escribir en mayúsculas.
– ¿Y los colores?
– Pues tiene dos – respondí – ¿Ves esa cinta roja y negra que atraviesa el papel en la parte de abajo? Allí tienes: dos colores.
– ¿Y cómo haces para borrar y para cambiar de lugar las palabras? – volvió a contraatacar.
Para esos momentos, no solo había disminuido mi paciencia de padre, sino que, en verdad – conociendo más o menos el razonamiento implacable de mi pequeña – sabía que esas inocentes preguntas iban a llegar a una contundente afirmación que finalmente llegó:
– ¿Y con eso se escribía?
Efectivamente con ese artilugio – para entonces añejo – se escribía. Eso lo sentencié solo para mí. A mi hija solo le puse una mano cariñosa sobre su cabecita: «Sí, con eso».
Había bajado la máquina del anaquel porque había pensado donársela a un alumno que – limitado económicamente
aún – no tenía de otra que seguir presentando sus trabajos de esa manera. En esos tiempos, la transición a la tecnología del procesador de textos había llegado como una tromba para el mundo desarrollado, pero en países como el nuestro, el proceso no fue tan rápido, aunque finalmente también arrasó.
aún – no tenía de otra que seguir presentando sus trabajos de esa manera. En esos tiempos, la transición a la tecnología del procesador de textos había llegado como una tromba para el mundo desarrollado, pero en países como el nuestro, el proceso no fue tan rápido, aunque finalmente también arrasó.
Por supuesto que la computadora tiene muchos otros valiosos servicios que – como ya dije – han transformado el ritmo de la civilización contemporánea. En esta nota, solo hay una remembranza a la máquina de escribir mecánica que acompañó mi vida de escritor inicial. El pequeño armatoste que en ese momento estaba sobre la mesa, tenía un significado especial para mí. Había sido mi primera compra con un dinero que había juntado con los primeros pago que recibí como escritor de una columna para un diario. La compré en una tienda por la avenida Abancay en cruce con Emancipación. Lo mejor de lo mejor para un aspirante a escritor, pensé en aquel tiempo. Era una moderna Olivetti, de triple tabulador, teclado sensible, con un sistema que disminuía las posibilidades del odioso trabado de teclas cuando se escribía con prisa. Además era pequeña y venía en una funda con una correa que me permitiría llevarla a todas partes, con las previsiones de siempre por supuesto. Que lejana estaba de la otra, la Underwod que tenía en casa, y seguro que aquella – entonces enorme máquina para mí – era una ligereza en comparación con la Remington de metal sólido que había conocido en casa de unos tíos, una gigante cuyos teclados recios, me harían recordar aquellas anécdotas de escritores que tecleaban hasta que le sangraran los dedos. Y, aun así, seguro que aquella había sido una muestra de modernidad en relación con las primeras máquinas experimentales del siglo XIX o la de Christopher Sholes que – más o menos – se convirtió en algo útil para formalizar los textos a mano. Por lo que sé, la máquina de escribir manual o mecánica había alcanzado un diseño más o menos estándar en los comienzos del siglo XIX. A partir de esa base, fue perfeccionándose durante décadas y le permitió, a cada persona, la independencia de formalizar su escritos en algo más claro y un tanto más duradero que el lapicero y el pulso firme.
Mi hija hizo unos intentos de escribir en mi Olivetti. Me enterneció ver sus pequeños dedos golpeando las teclas y hundiéndose entre los espacios libres que había entre ellas. Se divirtió un poco, pero luego se aburrió. Eso sí, me ayudó a embalarla en una caja y dejarla lista para cuando llegara mi alumno para recibir el donativo. Por supuesto que no iba a hacer mucho aspaviento. Solo le iba a entregar la máquina y a desearle suerte con ella, y que ojalá pronto tuviera las posibilidades de conseguirse una computadora (de pantalla negra y letras ámbar en aquellos tiempos), y con su debido procesador de textos. Sin embargo, bien hubiera querido decirle que aquella máquina había significado mucho para mí. No solo por el el hecho de haber sido mi primera compra con un dinero ganado como redactor, sino que esa máquina había aumentado mi entusiasmo de ser un poco más escritor. Pero había algo más todavía. Un hecho paradójico. Apenas unos meses después de haberla comprado, alguien me ilustró sobre las ventajas del procesador de textos para un escritor que gustaba teclear más que escribir a mano. Lo confieso: quedé fascinado con lo que podía hacer con ese programa. Poco tiempo después ya me había conseguido mi propia computadora, bastante artesanal, pero eso era lo de menos. Luego, ya metido en la autopista de la tecnología, fui acomodándome a los nuevos aparatos, a los nuevos servicios, a la funcionalidad de una laptop, a los discos duros, a las memorias portátiles, a la memoria en la nube cibernética.
No obstante, cierro esta nota, evocando un viejo cuento de Manuel Beingolea, un escritor de comienzos del siglo anterior. Un cuento en donde el personaje evocaba una vida a la que había renunciado a cambio del progreso, pero que – aún muchos años después – seguía recordando con nostalgia.
En mi caso, aunque me siento muy cómodo con esta laptop en la que estoy escribiendo esta nota, a veces, también recuerdo con ternura a mi pequeña máquina de escribir, con triple tabulador. Probablemente, recuerdo con más intensidad aquella época heroica en donde – por lo menos para mí – parecía que todo estaba comenzando.
