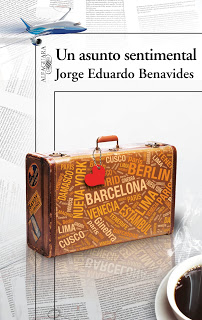
«UN ASUNTO SENTIMENTAL», DE JORGE EDUARDO BENAVIDES. (Comentario)
5 noviembre, 2012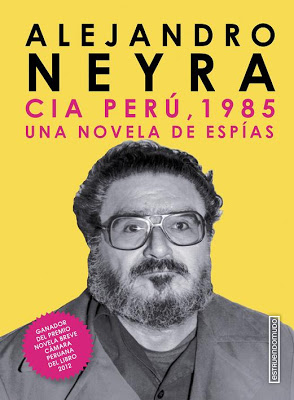
Alejandro Neyra, «CIA Perú, 1985. Una novela de espías»
11 noviembre, 2012RESEÑA DEL AUTOR
Lima, 1971. Estudió Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se licenció con una tesis sobre la poesía de Carlos Oquendo de Amat. Ha publicado los poemarios Casa de Familia (1975) y Reinos Que declinan (2001), así como la colección de relatos Parejas en el parque y otros Cuentos (1998), y obtenido los primeros premios en el Concurso Nacional de Poesía “Cesar Vallejo” (1994), el cuento de las Mil Palabras de la revista Caretas (1995) y el Concurso Nacional “El Poeta Joven del Perú” (1998). Ha sido profesor de Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y es actualmente docente en las universidades de Lima y San Ignacio de Loyola. Asimismo, es Colaborador de la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana.
(Tomado del libro publicado por Petroperú para los ganadores del premio COPE. 2006)
CUENTO
.
EL MESTIZO DE ALPUJARRAS
.
Descendiente directo de un hijodalgo español y de una princesa incaica. Su ímpetu disminuye un poco más mientras dirige su caballo a un abrevadero que ha encontrado cerca, a un costado del camino. Hombre y bestia se detienen a beber. Sus siluetas se reflejan lado con lado en el agua estancada, temblando al inicio en círculos concéntricos que, al estabilizarse, permiten al mestizo observarse gracias a las últimas luces de este atardecer granadino. Ha pasado los treinta años; sin embargo, aún se parece bastante a la imagen más amable que conserva de sí mismo (tendría quince años; un pintor español llegado al Cusco lo retrató entonces en un escena pastoral que debía embellecer las paredes de la catedral): las últimas luces del crepúsculo reverberan sobre su frente amplia, bajan por sus mejillas trigueñas y delinean su nariz regular y larga; más al sur, dibujan formas tenues sobre sus labios semejantes a los de su padre, luego retornan e iluminan sus ojos negros, vivaces (ay, pero nunca españoles…) y encienden finalmente , como un campo de trigo, aquellos cabellos lisos que una brisa persistente empuja hacia atrás, dándoles vida, haciendo que se asemejen a esas pequeñas culebras andinas que una parte de él identifica por su nombre quechua: amarus.
Espolea su cabello y lo conduce de regreso a las mesnadas del marqués de Priego (donde nadie parece extrañarlo). Mientras lo hace, se pregunta otra vez por su difícil condición de mestizo en la metrópoli. Menos mal que sus lecturas recientes de Platón y de Platino le han servido de consuelo, le han permitido ordenar a tiempo los fragmentos de una realidad que por momentos, era lo más parecido a un espejo roto. Ahora comprende que Dios, en su infinita sabiduría, dispuso que todos los imperios del mundo, rescatando a las almas del infierno reservado a los infieles sin ley ni autoridad. También el otrora orgulloso imperio de su madre participó, a su modo, de aquel proyecto divino: al conquistar a los pueblos salvajes del Perú, al asimilarlos a su sociedad compleja y organizada, les había inculcado entendimiento y razón, los había preparado para la llegada de los españoles y de la fe verdadera. Él mismo era resultado de aquella voluntad divina. Que los otros no vieran que su rostro era el rostro del Hombre Nuevo, que no entendieran que el suyo era el color de la tierra forjado gracias a la unión de las dos mitades del mundo por obra y gracia del Amor Celestial, ese no era su problema… En realidad, el único problema que importaba ahora y que lo obsesionaba era el de ayudar a España a cumplir con su deber sobre la tierra. Ningún hereje –y menos el infiel Aben Aboo- debía retrasar el delicado y armónico fluir de la historia.
Quien lo ha despertado es Diego de León, uno de sus compañeros de mesnada. El rostro redondo, erizado de barbas rojizas del recién llegado, se dirige al mestizo con expresión divertida. Trae el aliento endemoniado de los que han bebido en exceso. Sus ropas son inmundas; sus modales, groseros. Se trata de un aragonés de baja estofa, pero con hambre de gloria:
– Hora de continuar la jornada. Venga, mestizo, que el hideputa de Aben Aboo nos está aguardando junto a con su gente…
Mientras marchan a reunirse con el resto de la mesnada, Diego de León decide jugarle una nueva broma, sin duda motivada por sus facciones angulosas, por el color aceitunado de su piel:
– Voto a Dios, compañero Garcilaso, que de español no tenéis ni el rabo. Quitad de vuestro cuerpo esas prendas cristianas y cualquier moro os confundirá con uno de ellos. El mestizo intenta responder, decirle algo jocoso relacionado con la espesura de sus barbas, pero el aragonés sube el tono de su voz y remata la chanza:
– Guardaos mucho de andar en cueros por allí. No sea que alguien de nuestra mesnada os desconozca y la emprenda contra vuestra merced.
El viaje por Las Alpujarras ha sido largo e incierto. Toda Granada se le antoja un inmenso campo agreste y frío, pequeñas aldeas miserables se abren paso a uno y otro lado del camino, como pústulas rojizas sobre la noble piel de la madre España. De vez en cuando, alguna morisca desprevenida que lleva el rostro cubierto por un velo aparece y desaparece ahogando un grito, ante le temor que despierta aquel puñado de godos que cabalga tras los pasos de Aben Aboo y su gente, a cumplir con el Emperador.
…. O son los viejos pedregosos de tu Cusco natal, Gómez Suárez, que tal es tu verdadero nombre. Los viejos caminos de infancia que vuelves a recorrer, como una paradoja que confunde tiempos y lugares, como un rencor antiquísimo que se hace polvo y te incrimina, como un ajuste de cuentos que no tiene cuando acabar… Observa aquellos ojos negros, infantiles, que te miran con pavor un instante y se refugian luego entre los brazos de su madre; escucha a esas ancianas miserables que, cubiertas de los pies a la cabeza con harapos negros, repiten como un salmo prohibido algo que, sospechas, se relaciona con su dios tutelar…¿Los observaste? ¿No son acaso los vestigios fantasmales de tu propia gente…? No, te engañas, Gómez Suárez: el renegado Hernández Girón ha regresado, junto con sus huestes. ¿No oyes el paso marcial de sus caballos de guerra? Por eso, escóndete, no pierdas tiempo y refúgiate en los brazos de tu madre, en el regazo de tu abuelo Huallpa Túpac, que si aún respira solo son para contarte los secretos finales de ese imperio de piedra que ahora yace oculto, como un bien perdido sin remedio entre las brumas del tiempo… No te engañes, sigues siendo el mismo niño que mastica su temor en el idioma en que lo masticó tu madre, y aquellos rastros que parecen deshacerse como polvo en las profundidades no son más que las viejas voces que te piden que huyas, Gómez Suárez, que te cuides de la furia de los españoles, que ya vienen por ti. ¿No los sientes? Son los mismos demonios que hacen retumbar la tierra son sus pisadas mortales, con los rayos de plata de sus bombardas semejantes al trueno, con sus mastines engordados con sangre india, con la ferocidad de sus espadas, que solo se inclinan para matar…
Hay un sol extraño que reverbera a destiempo, que desafía esta primavera todavía incipiente que no debiera darle cabida. Garcilaso quiere limpiarse el sudor pegajoso que corre por su frente amplia, pero el casco que trae se lo impide. Se apea un instante del caballo, que bufa liberado de su carga. Deposita suavemente sus armas, la toledana que se tiende como un cuerpo sin vida sobre la hierba agreste de estos campos de Granada. Bebe un sorbo de su garrafa e intenta relajarse, poner su mente en blanco; desea, aunque sea un instante, descansar de los recuerdos de infancia que los siguen acosando como si tuviera vida…
Ya repuesto, lo sorprende la caída de la noche, junto con la sensación inevitable del combate que se acerca…No es miedo lo que siente, no… Otra media hora de jornada y la voz aguardentosa, festiva, de Diego de León confirma, entre largas loas al Emperador y a Dios, lo que todos allí parecen saber: a menos de dos lenguas de distancia un grupo de moros apertrechados detrás de una muralla improvisada los aguarda. La muralla, bombardeada anteriormente por fuego cristiano, es en verdad la espina dorsal desnuda, el esqueleto durmiente de lo que en otro tiempo fue bastión levantado para defender el poder de los califas árabes.
Un largo cuerno que retumba desde el flanco moro: un cuerno que es como el grito enfurecido de un animal mitológico que se dispone a morir…
Garcilaso – junto a Diego de León y los otros soldados de la mesnada – solo espera la orden para lanzarse al ataque. Su toledana esboza un brillo que la recorre de parte a parte, un brillo que se dibuja como una sonrisa a la clara luz de una fogata improvisada. Detrás de la muralla morisca, por entre la línea de cumbres de la Sierra Nevada, el mestizo distingue las formas oscurecidas del Veleta; también percibe la cumbre del otro nevado, el Mulhacén.
La orden de iniciar el combate llega, no a través de una voz humana, sino por el sonido de una bombarda que ha taladrado de noche. (Años después, al repasar con su excelente memoria este episodio crucial, Garcilaso será incapaz de recordar los detalles más íntimos de su pensamiento; solo sabrá, como lo sabe ahora, que no es miedo lo que siente.)
Diego de León, con ojos descontrolados y aullando como una bestia hambrienta, toma la delantera junto con los más veteranos de la mesnada. Ha comenzado el asedio de aquel bastión morisco. Se
Oyen fuegos de bombardas y tiros de arcabuces provenientes de ambas líneas; los primeros gemidos se confunden y, muy pronto, parece que es la propia noche la que se quebrara en lamentos desgarradores frente al espectáculo de la sangre derramada…
A un costado, desnudo de la cintura para arriba, el pequeño morisco parece atragantarse con su propio llanto helado.
… Una descarga entonces, una brillante luz que todo lo ciega y ese zumbido tan parecido al trueno que ha arrojado al mestizo a tierra. Pasan unos segundos en los que siente desfallecer, en los que todo se confunde con esa luz blanca tan semejante a la inconciencia… Cree despertar de nuevo en lo que parece el viejo solar cusqueño donde pasara su infancia es la casa paterna, esta seguro: allí están, alineados, frondosos, los robustos árboles que solían echar una sombra fresca sobre todas las cosas. Está también el patio señorial con su fuente de bronce y el escudo de armas grabado con caracteres dorados sobre el piso de azulejos. Muy cerca, dentro del galpón principal, descubre a su madre: el cuerpo desnudo de la robusta Isabel Chimpu Ocllo está disfrutando de su baño diario. El agua discurre por sus enormes senos de pezones oscuros, por su vientre todavía generoso y cubierto de vellos lisos, por sus muslos firmes que parecen dos cauces naturales por donde desciende un aliento de vida… Para horror del joven mestizo, sin embargo, el baño de su madre se interrumpe de pronto, ante la súbita aparición del encomendero Hernández Girón. Con una carcajada de triunfo, el rebelde se ha arrojado sobre el cuerpo desnudo de la princesa cusqueña. Garcilaso está a punto de correr en su auxilio, pero un horror todavía más grande se lo impide: se ha dado cuenta de que Hernández Girón es en verdad su padre. Imposible equivocarse: la misma silueta espigada del capitán español, el mismo perfil anguloso y sombrío de cuando le confesó a ella que debía abandonarla, que por consejo real iba a contraer nupcias con doña Luisa Martel de los Ríos, una dama más cercana a su abolengo… Y ahora estaba allí, su padre, forcejando con ella, dominándola, sometiendo a su madre en lo que más parecía un juego violento, sexual…
Aún maltrecho por el impacto feroz de la bombarda, flotando vagamente entre los charcos de una realidad mezclada con el sueño reciente, Garcilaso divisa de nuevo a la morisca. Ella no se encuentra afectada; al contrario, la terrible explosión parece haber jugado a su favor. Todavía conserva el cuchillo en su poder y, entre aullidos de histeria, se dispone a usarlo contra su enemigo. El godo, a juzgar por la posición de su cuerpo, está llevando la peor parte. Una columna de madera caída ha inutilizado una de sus piernas. Con el último aliento que le queda, el soldado se ha vuelto hacia el mestizo que, por primera vez, a ver su rostro. Tiene una herida en la frente de la que mana sangre mezclada con un líquido viscoso. Una quemadura le ha tiznado la mitad derecha de la cara y las hirsutas barbas rojizas, que humean. Aun así. Garcilaso reconoce sin problemas la voz aguardentosa, dolida, de Diego de León, su compañero de armas:
– Venga, mestizo – es lo único que, a duras penas, consigue articular- : Corred en mi auxilio, pronto. Las palabras del gigante aragonés son suficientes para hacerlo reaccionar, salir de su letargo. Por primera vez sabe quién es, ha expulsado de su mente sus miedos más íntimos y no hay necesidad de más preguntas. Empuña su toledana en alto y se lanza al ataque con un grito justiciero que le ha brotado de lo más hondo del alma:
-¡Viva el Emperador!
Instantes después, la morisca aún observa a ese hombre vestido como godo, pero que se asemeja tanto a ella por el color de su piel; ve que permanece a un costado de ella con los brazos cruzados, como si tuviera mucho frío o como si pensara abrazada a su pequeño. La mujer de rostro de arcilla jadea, más por el estupor de aquel final incierto que por la lucha intensa que ha librado por su vida. La espada de Garcilaso yace en tierra, empapada desde su empañadura en abundante sangre humana. Más allá, el rostro de Diego de León se ha congelado para siempre en un gesto que es por igual de terror y de sorpresa. Su garganta, atravesada por el limpio filo de la toledana, ha detenido una última palabra, una palabra inconclusa, una media palabra que es lo más parecido a un espejo roto:
