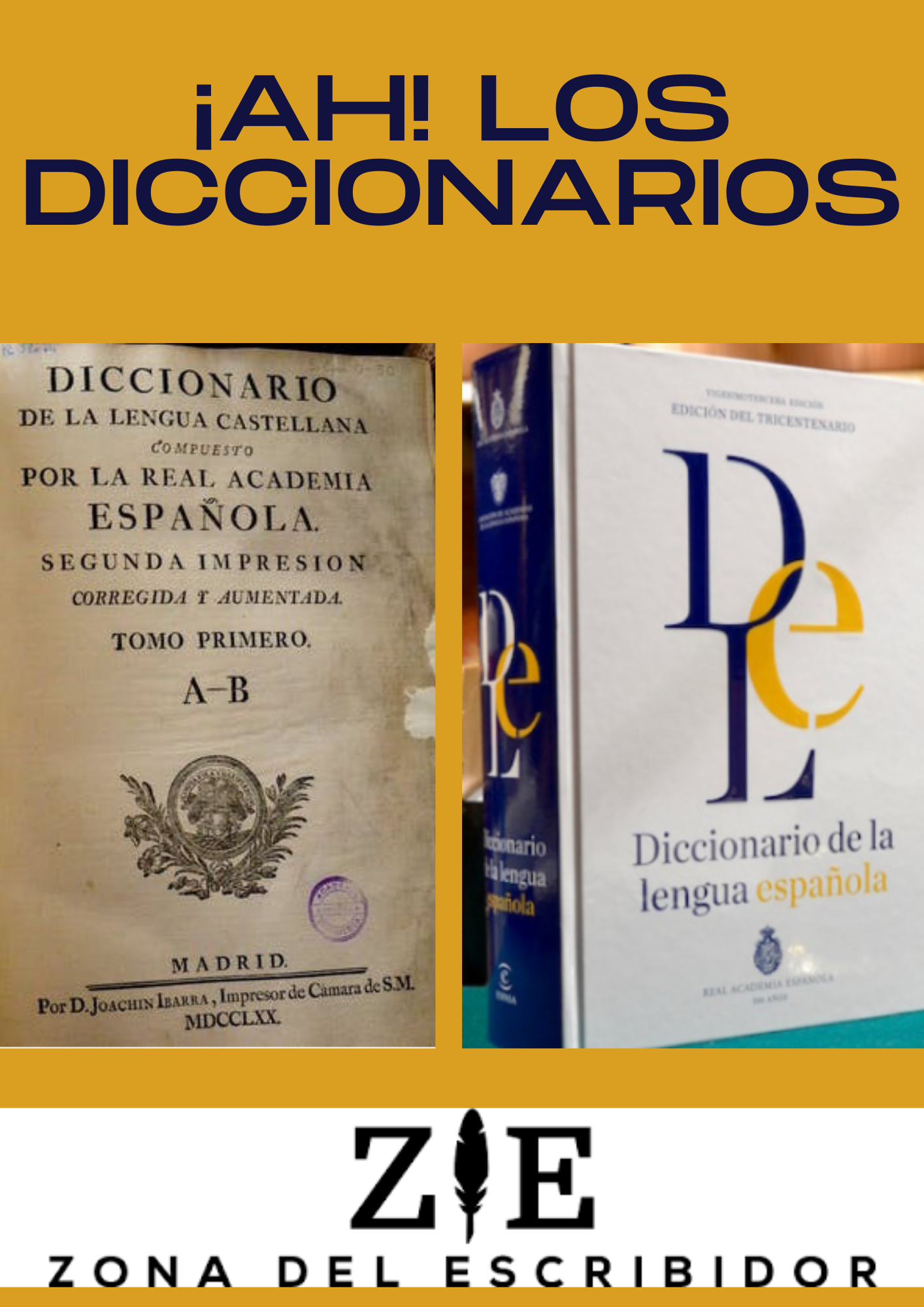
¡AH! EL DICCIONARIO
6 abril, 2022ENTREVISTA A RICHAR PRIMO (LETRA CAPITAL)
20 junio, 2022EL ROBO DE LA MÁSCARA DEL INCA
.
CAPITULO II
.
Llegó a la Casona a mediados del primer bimestre escolar. Finalmente, habían aceptado su matrícula en el quinto año de secundaria. Eso fue luego de un par semanas llenas de regaños y de amenazas: incluso se hablaba de ponerlo a trabajar porque parecía que los estudios no iban con él. Lo salvó su tío Juan, un técnico del ejército ya en retiro, que había logrado que lo aceptaran en el Colegio Particular Francisco Bolognesi, de la Cooperativa «El Cóndor», de la Asociación de Técnicos y Suboficiales del Ejército Peruano. Ese colegio era su última oportunidad, ya no había de otra. Se lo había advertido el tío Juan y se lo había encarado su madre antes de que se le corrieran un par de lágrimas a pesar de lo enojada que estaba: lo siento, mamá, en serio, ya no volverá a pasar. Esta vez iba a ser diferente. Acabaría el colegio y mejoraría su vida.
Lo enviaron al segundo salón de quinto año, al aula denominada Sala Tarapacá, la sala más pequeña, una cuyas ventanas daban hacia el jirón Andahuaylas que rebullía de galerías comerciales y ambulantes. El colegio estaba muy cerca del Mercado Central, en el jirón Inambari, en un cruce con la avenida Nicolás de Piérola. Compartía el vecindario con viejas casas de quincha, con solares apolillados, con quintas destartaladas y con las calles fragosas del sector más descuidado del Centro de Lima. Desde la carpeta, en donde le indicaron que se sentara, Nicolás podía ver la larga sucesión de fachadas envejecidas y empolvadas que agrisaban más la vista de la ciudad. ¿Por qué le decían Centro de Lima cuando, más bien, parecía estar arrinconado y muy de cerca de un disminuido río? Luego del timbre del primer recreo, le indicaron que fuera a la oficina del director, que estaba en el tercer piso; aunque, en verdad, más que tercer piso era un ático que se había habilitado como oficinita, con una recepción previa en donde tecleaba, en una antigua computadora, la asistenta del director y a la vez secretaria de actas.
—Sabe usted que le hemos hecho una gran deferencia al suboficial Bardales admitiéndolo a usted de forma tan irregular. ¿Sí? —explicó el director.
—Sí, lo entiendo, gracias —respondió Nicolás.
—Pues si en verdad lo entiende, entonces no nos falle, como lo hizo en su último colegio.
—Pero yo no hice nada.
—Estamos enterados de todo sobre usted, ¿me entiende? De todo.
—Esa fue una equivocación, señor director. Además, yo me fui voluntariamente.
—Debe saber que su tío es gran un amigo y que, por esa confianza y aprecio hacia él, lo hemos admitido.
—Está bien, entiendo. Ya no volverá a pasar. El director se abstrajo por un rato, mientras miraba algunos papeles dentro de un fólder que tenía sobre su viejo escritorio de madera cubierto con un paño verde. Del lado derecho, junto la bandeja de tres cuerpos arracimada de papeles, había un cenicero, con la forma de una mano tosca y dedos gruesos, que llamó su atención. Del lado izquierdo de su escritorio había un rótulo que decía: «Don Eligio Vargas Haya, director».
—Seguro que sí. Le creo. Todos hemos tenido nuestras malas etapas; pero llega el momento en los que hay que asumir las responsabilidades de la vida. Enmendar el rumbo.
—Sí, entiendo.
—Así lo esperamos, alumno Quiroz Bardales —respiró hondo antes de seguir hablando—. Por eso el colegio Bolognesi le va a dar otra oportunidad
Probablemente, ya pasaba de los sesenta años. Aún tenía una abundante y abultada cabellera, pero totalmente canosa, usaba unos lentes de carey negros, muy gruesos. Era alto, ancho, de tez blanca y más que arrugado, parecía tener la piel del rostro agotada. Su tío le había contado que ese hombre canoso era hermano de un conocido político aprista que ya había fallecido. El director era un hombre de la vieja guardia, era un educador a la antigua, un hombre muy correcto que, por culpa de la vida política, había dejado que el tiempo se llevara sus mejores años sin mayor trascendencia y, además, su honradez lo había marginado de las ganancias políticas. Ahora solo le quedaba el puesto de director de un viejo colegio que le pertenecía a una pequeña cooperativa de una asociación de militares retirados. Es un buen tipo, le había dicho su tío. En cierto modo —dedujo Nicolás, mientras escuchaba a su tío—, el director Vargas Haya estaba en ese colegio porque también era lo único que le quedaba, era el lugar en donde terminaría de cumplir los años necesarios para su jubilación. Él también estaba allí porque no le quedaba de otra.
—Usted cumpla con el reglamento del colegio y estudie concienzudamente. Con eso será suficiente.
—Lo haré, director.
—¿Ya le han explicado cómo funcionan las cosas en esta institución?
—Sí, el coordinador Villarán me hizo un resumen, y me dio un material que debo leer para conocer la historia de la Casona…, perdón —empalideció—, quise decir, del colegio Francisco Bolognesi.
—Ya ve, alumno Quiroz, empezamos mal. No quiero volver a escucharlo llamar de esa manera tan desagradable a este emblemático colegio.
—Lo siento.
—Este es un colegio de tradición militar. Fue fundado por héroes que participaron en la guerra contra el Ecuador, allá en los años ochenta. Tiene el nombre de un héroe histórico. No se puede admitir llamarlo de esa manera tan despectiva. «Educación con valores y valor en la vida», ese es el lema de nuestro colegio.
—No volverá a pasar. Lo siento. Me dejé llevar por la costumbre.
El director volvió a suspirar:
—Está bien, suele pasar. Olvidado. Luego se levantó y le indicó, con un gesto, que la reunión había terminado y que lo acompañaría hasta la puerta.
—Entonces sea bienvenido al colegio… Le echó una mirada conminatoria al alumno que se incorporaba, como esperando a que dijera algo. Nicolás captó de inmediato:
—… Al colegio particular Francisco Bolognesi, una educación con valores y valor en la vida.
—Muy bien, Quiroz. Mejoramos. Todo el éxito y sea bienvenido. Le abrió la puerta de la Dirección. La voz de los profesores en las aulas, algunas risas en los patios y el crujido de los pisos de madera reaparecieron de inmediato. Antes de cerrar la puerta, don Eligio Vargas Haya le dijo, casi como un murmullo:
—No lo olvide, esta es como su última trinchera. Después ya no habrá más, y si pierde esta batalla, le aseguro que con el tiempo se arrepentirá. La puerta se cerró con un chirrido de bisagras oxidadas.
