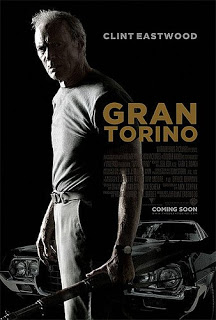
Gran Torino, lo último de Clint Eastwood
15 marzo, 2009
Marco García Falcón, mención honrosa Caretas
15 marzo, 2009También se fue Guillermo Thorndike de quien se ha dicho mucho sobre su labor periodística. En la revista Caretas del jueves se puede leer una nota muy sentida de Raúl Vargas y Enrique Sileri sobre sus inicios en el periodismo y sobre ese olfato que los periodistas de antaño que curtieron en las calles hace ya tantas décadas. También una de las pérdidas más profundas que se tiene con su muerte es su obra más importante que quedará inconclusa: la biografía novelada y detallada de Miguel Grau, de la cual solo le faltaba el libro final, sobre la tragedia de Angamos.
Me llevaron ante él como se lleva a un monaguillo frágil ante un papa tremebundo. Yo era un estúpido de 21 años, estaba aún en la de Lima y solapeaba un poco mi almita nerd con un corte de pelo Soda Stereo, un polito de Tracy Chapman, las mismas All Star de caña alta que ahora se ponen los emos y el mismo estudiado aire sombrío que me otorgaba ese innecesario sobretodo negro hasta el tobillo que el film Matrix pondría de moda una década después. Por esos días yo era una especie de negro humorístico, me cachueleaba –como ahora– escribiendo payasadas: historietas aptas para todos, falsos horóscopos, chistes absurdos que otros dibujaban y firmaban. Un día, mi jefe –Alfredo Marcos, el inagotable men de Los Calatos– vino a decirme que había puesto mi nombre en una lista de jóvenes que serían convocados para trabajar en un diario que estaba a punto de aparecer. Me recomendó que buscara lo más presentable que hubiera escrito porque, ese lunes de enero a las diez, tenía cita con Guillermo Thorndike. Yo –en mi presunta condición de humorista cachorro– sabía perfectamente quién era él. Sabía que debía sentirme, digamos, David del Águila siendo fichado por Emilio Estéfan. Sabía bien que se me estaba apareciendo la Virgen. Lo que no sabía era de qué modo quedaría sellado mi destino. Ese lunes de enero a las diez, los mismos ojos endemoniadamente azules con que Thorndike lo había visto casi todo, vieron en ese absoluto atorrante al germen de un reportero.
Con tanta luminaria junta, el vestíbulo de la bonita casona de Javier Prado a la que habíamos sido citados parecía la antesala de una audición de Broadway. Músicos, poetas y locos, todos los antihéroes de mi adolescencia disfuncional estaban allí: Rafo León, Jorge Pimentel, Eloy Jáuregui, Rocío Silva Santisteban, ”scar Malca, Goyo Martínez, Jorge Frisancho y, con ellos, una caterva de imberbes cuyos nombres sonarían fuerte años después: Phillip Butters, Elsa Úrsula, Iván García y, sin ir más lejos, Andrés Edery, (el dibujante que hoy ilustra esta página y al que, en aquel entonces, una unidad móvil del diario recogía a la salida del colegio) and last but not least, otro nene hiperactivo de melena rubicunda que se la pasaba hueveando por la naciente redacción, cabalgando sobre el lomo de un giant terrier: Augustito Thorndike. Cuando llegó mi turno de comparecer ante su mítico papá, chapé mi sobre Manila y se lo entregué, algo tembleque pero siempre pegándola de autosuficiente. Era un recorte del suplemento “NO”, un relato en el que –con suma crueldad– detallaba las vicisitudes de un pobre niño gordo y pavo que se había meado en la cama hasta los doce años: yo. La estentórea risotada de Guillermo resonaba en aquella casa semivacía como si alguien hubiera hecho estallar bombardas de Navidad. Leía un párrafo, se carcajeaba, se congestionaba todo, sudaba, bufaba, hacía una pausa para respirar y continuaba con la lectura, absolutamente absorto. Con la cara toda colorada como una manzana acaramelada, aquel gigante tierno al que yo había creído tan temible se estaba divirtiendo como un niño. Poco le faltaba para tirarse al suelo de la risa. “La chamba es mía”, pensaba yo, alucinándome el nuevo Sofocleto pero cuando Thorndike terminó de leer, me escrutó unos segundos por encima de los lentes que tenía puestos siempre a media nariz y su mirada de entomólogo me convirtió en un bicho, un chanchito de tierra al que acababan de clasificar:
– Muy bien. Vas al dominical.
– ¿Sección de humor?
– No. Humoristas ya tengo. Necesito grandes reportajes. ¿Has hecho reportajes?
– Nunca.
– ¿Crónicas?
– Tampoco.
– No importa. Aquí los va a hacer. ¿Cuántas palabras tienen estos relatos tuyos?
– Unas seiscientas.
– Aquí vas a escribir, mínimo, siete mil palabras.
– Glup…
– Grandes historias con mucho despliegue gráfico, seis páginas cada domingo, ¿podrás?
– Sí, claro, normal.
¿Sí?, ¿claro?, ¿normal? ¿SIETE MIL palabras? Ni siquiera juntando todo lo que había escrito en mi vida –composiciones escolares incluidas– hubiera podido sumar siete mil palabras. Acababa de firmar mi sentencia de muerte. Más temprano que tarde aquel ogro reilón me iba a terminar devorando con zapatos y todo. Si siempre me había tomado veranos enteros completar las mil palabras con las que perdía todos los años el concurso de cuento de Caretas, ¿de dónde iba a sacar siete mil fuckin’ palabras CADA SEMANA? ¿Cómo se me ocurría aceptar semejante encargo? Y además, ¿para qué me metía a escribir cosas en serio si yo no quería ser reportero ni cronista?, ¿acaso lo que quería no era convertirme algún día en el Nicolás Yerovi del 2000?
– ¿Ya tienes algún tema para tu primer reportaje?
– No.
– ¿No hay algo sobre lo que quisieras escribir?
– Bueno, yo…
– No importa. Escribe sobre el quechua.
– ¿El-que-chua?
– Sí, el quechua. Un reportaje sobre el quechua.
– Pero… ¿qué pasa con el quechua?
– No sé. Averigua.
Pruebe el lector a escribir no siete mil sino ¡siete!, escriba apenas siete palabras sobre el quechua, a ver qué le sale. Nada, claro. Y eso fue lo que me salió durante los siguientes días desesperados: nada. Alentado por el sensei Kike Sánchez, a la sazón mi estoico editor, entrevisté a todos los especialistas, a todos los filólogos, a todos los quechuistas que existen sobre la tierra, pero a la hora de sentarme ante la máquina de escribir, lo único que me salía eran unas parrafadas intragables, dignas del peor Bruño. Boté montañas de papel al tacho, me acabé varias cajetillas de Premier y una lata entera de Nescafé, me amanecí de miércoles para jueves masacrándome los dedos contra las teclas y como el jueves se pasó volando y no había terminado, me amanecí también de jueves para viernes. El reloj dio las cinco de la tarde, La hora H había llegado. Thorndike tomó entre sus manazas el fajo de papeles tachoneados, los leyó sin hacer ni un solo comentario, sin reírse, sin mover una ceja y cuando hubo terminado de leer, aquel gigante temible al que yo había creído tierno rompió, iracundo, mi artículo y lanzó los pedacitos por los aires.
-Esto es una buena mierda. Escríbelo otra vez.
Y como cuando se escribía a máquina, no había control + s ni USB, escribirlo todo otra vez significaba exactamente eso: empezar desde cero. Lo escribí todo de nuevo, claro. Varias veces, hasta que, por fin, la versión número cuatro o cinco le gustó. Y así, mi primer reportaje salió publicado en la primera edición dominical de “Página Libre” bajo el título que, por supuesto, él le puso: El turno del ofendido. Aquí lo tengo bien enmarcadito, colgado en la pared de mi escritorio para no olvidarme nunca –NO PAIN, NO GAIN– de aquella severísima lección de amor. Es difícil escribir bien pero se aprende.
Gracias, Guillermo.

